Parque Revolución, Rojo o de la Diversidad.
El Parque Rojo o Revolución o de la Diversidad fue construido entre 1934 y 1935 por los hermanos Barragán, hoy un espacio seguro.
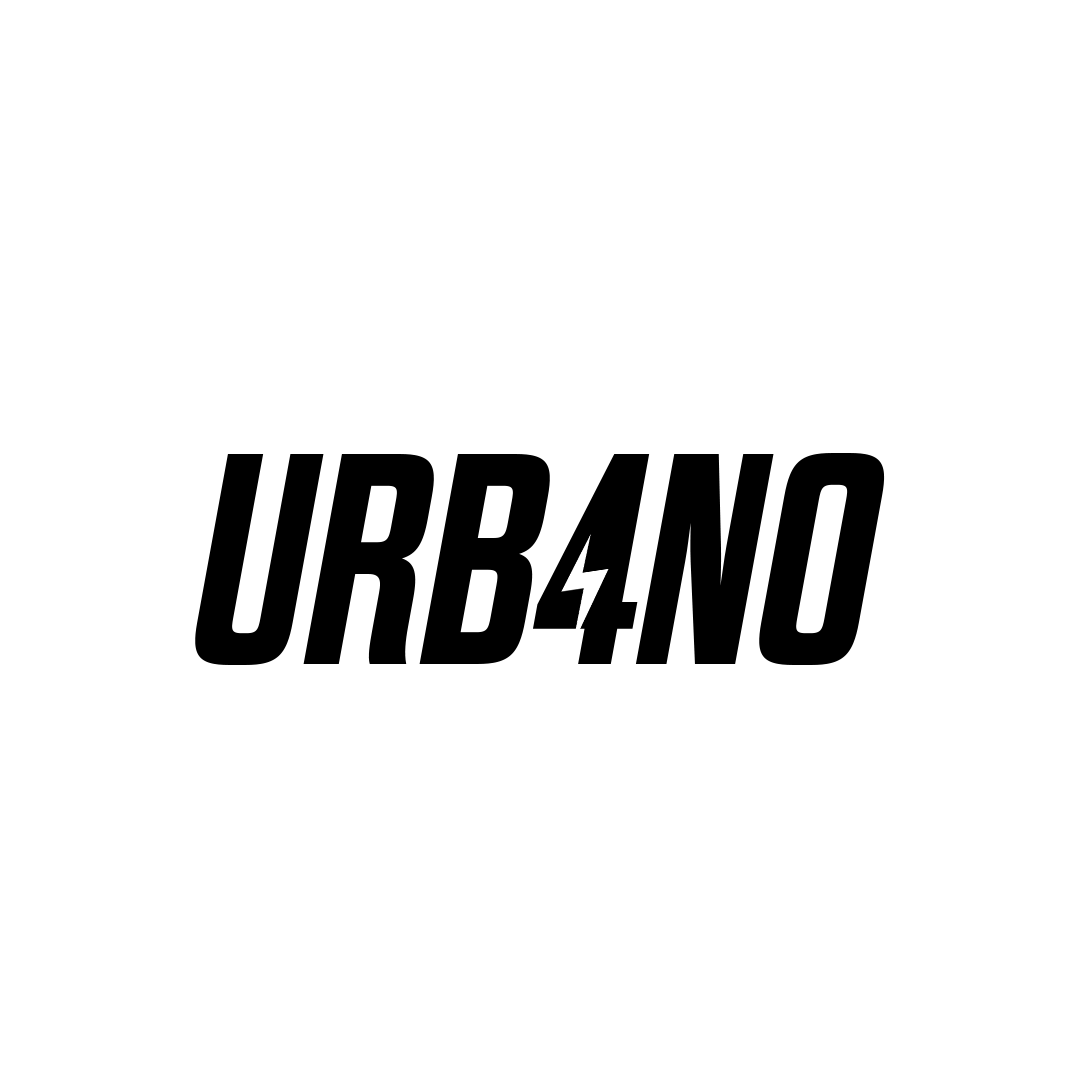
El Parque Rojo o Revolución o de la Diversidad fue construido entre 1934 y 1935 por los hermanos Barragán, hoy un espacio seguro.